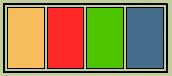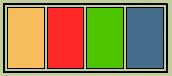Hace ocho décadas y siete años, nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación; concebida en libertad y consagrada al
principio de que todos los hombres son creados iguales.
Ahora estamos empeñados en una gran guerra civil que pone a prueba si esa nación, o cualquier nación así concebida y así consagrada, puede
perdurar en el tiempo. Estamos reunidos en un gran campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a dedicar una porción de ese campo
como lugar de descanso final de los que aquí dieron sus vidas para que esa nación pudiera vivir. Es absolutamente correcto y
apropiado que hagamos tal cosa.
Pero en un sentido más amplio, no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este suelo. Los hombres valientes, vivos y
muertos, que lucharon aquí ya lo han consagrado muy por encima de lo que nuestras pobres facultades puedan añadir o restar. El mundo
apenas advertirá, y no recordará por mucho tiempo lo que aquí digamos; pero nunca podrá olvidar lo que ellos hicieron aquí.
Nos corresponde antes bien a nosotros, los vivos, consagrarnos a la inconclusa empresa que los que aquí lucharon hicieron avanzar
tanto y tan noblemente. Somos más bien nosotros los que debemos consagrarnos aquí a la gran tarea que aún nos queda por delante:
que de estos muertos a los que honramos tomemos una devoción incrementada a la causa por la que ellos dieron la última medida colmada
de celo. Que resolvamos aquí firmemente que estos muertos no habrán dado su vida en vano. Que esta nación, bajo Dios, renazca en libertad. Y
que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, jamás perezca sobre la Tierra.